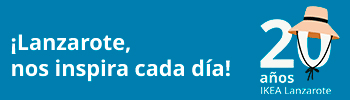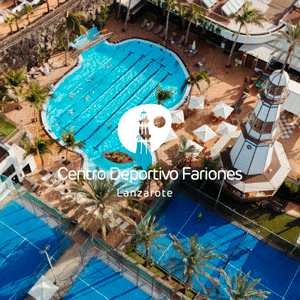Profe bueno y profe malo
Andrés Martinón
No sé por qué pero hay cuestiones que se ponen de moda. Como mantras que de repente todo el mundo utiliza. Uno de los últimos es alabar de forma casi religiosa a los profesionales de la sanidad y la enseñanza. Bueno, y si son de carácter público, lo multiplicamos al cuadrado. Sin embargo, he de reconocer que si uno lo piensa con un mínimo detalle, ¿Qué hay más importante que la salud y la educación? Entonces, acabo yo uniéndome a los miembros del club del mantra.
Hoy no voy a hablar de sanidad. Voy a hablar de educación y de lo importante que es tener un buen profesor. Y matizo esto para diferenciar que no todos los docentes deben ser elevados a la altura de una deidad: como en todos los oficios hay buenos y malos profesionales.
Les contaré la historia de dos profesores que tuve en el instituto (no mencionaré ni el centro ni la identidad de ambos). Uno se podría decir que era el profe bueno y el otro, el profe malo (parece como en las películas americanas, esas en las que siempre hay un poli bueno y un poli malo). Uno, el bueno, me dio Geografía un año e Historia Contemporánea dos cursos después. Nunca saqué menos de un notable (tampoco más) y el otro me dio Lengua en Primero y Literatura en Tercero y me suspendió siempre (atención, no he dicho que yo suspendiera).
Creo considerarme ya suficientemente mayor para poder decir que no es que el de lengua me tuviera manía, pese a que mi madre siempre me decía que esa excusa a ella no le valía. Pero sí voy a intentar explicar por qué no aprobaba. Hay que ponerse en situación. Un niño de 14 o 15 años es la cosa con menos concentración que existe y para tratar de encauzarlo es necesario orden y claridad. Y eso es lo que creo que propiciaba mis 'cates' en Lengua. Para que se hagan una idea del desorden de este enseñante, sus explicaciones en la pizarra las hacía entre las letras y palabras que había dejado el profesor anterior (podía ser latín o inglés o lo que fuera). Es decir, por no borrar la pizarra o mandar a hacerlo como hacían otros, escribía en medio del barullo como si de un jeroglífico egipcio se tratara. Imagínense a un alumno de 14 años en la última fila de la clase, con granos y con un nivel de concentración a la altura de una mosca. El resultado: el caos.
Ahora voy a contarles la historia del profe bueno (de este sí me da ganas de mencionarlo pues se lo merece). Recuerdo especialmente las clases de Historia Contemporánea. Llegaba siempre al aula con unos treinta folios, es decir, con un número aproximado al de los alumnos de la clase. En cada papel llevaba escrito a máquina los apuntes del tema del día, que además solía ser monográfico. Es decir, un día tocaba la Reunificación Italiana y otro día la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Y cuando empezaba la clase siempre nos recordaba que no leyéramos los apuntes; que le hiciéramos caso a él y a sus explicaciones y que los folios mecanografiados ya los leyéramos para estudiar y repasar.
Un niño como yo, que ahora sería diagnosticado con déficit de atención, no solo no suspendí ni un solo examen, sino que desde entonces siempre me gustó la Historia y la Geografía.
Pero es curioso que mi vida profesional se ha basado en el lenguaje y en cierta medida en la literatura (no en vano, en estos momentos y si están leyendo este artículo ejerzo de escritor) y fue una de las asignaturas que más suspendí. En verdad, y sin que suene rencoroso, solo la suspendí con el profe malo.
Solo quiero decir a los docentes que puedan leer estas líneas, que tengan paciencia con los alumnos despistados, que a lo mejor nos perdemos a algún talento por no tener ganas de borrar la pizarra y que a pesar del actual mantra, al final he de reconocer que un maestro o una profesora tiene en sus manos el destino de mucha gente: sus alumnos y eso merece el más alto reconocimiento.