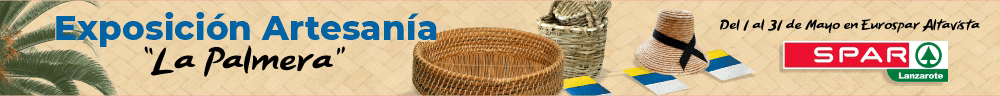En la muerte de un compañero joven

Francisco Pomares
Con la edad, dejas de asistir a bodas, bautizos o primeras comuniones. Poco a poco, descubres que lo que toca es ir a entierros de amigos y conocidos y –si eres un periodista de provincias- escribir panegíricos contando la bondad irrepetible de los que se van, su talento, su honestidad y coraje. De eso va. Confieso que soy un pésimo escritor de obituarios, que detesto un género que otros practican en esta profesión con verdadero entusiasmo, como tocados por el dedo de Dios. No creo haber escrito en toda mi vida más de media docena de textos fúnebres, siempre sobre gente destacada, políticos a los que aprecié –hace años eso era posible- y también un maestro del que aprendí casi todo lo que sé de esto. Jamás pensé que llegaría el día terrible en que sentiría la obligación, más que el deseo, de despedirme de un periodista. Un colega muchos años más joven que yo.
La vida te acostumbra poco a poco a la muerte: a la de los demás, aquellos que te han acompañado a lo largo de tu vida, a la muerte de tus padres, incluso de tus hermanos, pero no te prepara para ver morir a los más jóvenes. No hay forma de prepararse para eso. Lo sé perfectamente, porque viví –hace ya muchísimos años- la muerte en accidente de mi hermano menor. Siempre que pienso en él pienso en mis hijos, y siento miedo, porque la muerte de los jóvenes cercanos nos marca para siempre.
La vida es absolutamente feroz: reparte muerte de forma injusta e inopinada, sin darte más opción que la aceptación que siempre se impone, y la rabia que la precede. Ver morir a los que quieres es siempre enormemente doloroso, aunque a veces –cuando la muerte es la consecuencia final de un largo calvario- resulte más bien un alivio. Es algo de lo que no solemos hablar mucho, pero a veces, desear la muerte de la gente a la que más quieres es un acto de puro amor. Ocurre en enfermedades como el cáncer, cuando acabas rendido, queriendo que desaparezca el sufrimiento del enfermo, o con el alzheimer, cuando la enfermedad se prolonga durante años y pides, casi imploras, que llegue el momento en que dejen de sufrir quienes acompañan o cuidan a una persona que ya ha muerto en vida. Todas esas milongas, para justificar nuestro deseo de no convivir con el dolor o la ausencia, no funcionan cuando la muerte te arrebata a una persona joven. Y eso es lo que nos ha pasado.
Ayer murió antes de cumplir los 50 un periodista al que apreciaba. Y era así no sólo porque en los últimos años hubiéramos coincidido casual y fatalmente en la elección de afines y adversarios, una de las cosas que más nos unen en esta profesión. También porque con el roce obligado acabé viendo en él algunas señales de mí mismo, cuando tenía 30 años menos de los que tengo ahora, y me gustaba más de lo que ahora me gusto y permito. La ambición, el deseo de influir, la voluntad de ser alguien, la prisa, el coraje… cualidades que el tiempo y los fracasos desgastan, y que había en él.
Hace unos días, en un programa de televisión realizado por su productora, me vi metido en un chusco incidente, a cuenta de algo que quería decir y no pude acabar de decir. Se le acusó públicamente de haber dado instrucciones para silenciarme. Era rotundamente falso. Cuando ocurrió estaba en el hospital, haciéndose algunas pruebas que le traerían malas noticias. Un cáncer contra el que había luchado pocos años atrás, y que él creía vencido, reaparecido con esa virulencia extrema y cruel con el que algunas veces sorprenden las recidivas.
Me llamó el día después para pedir disculpas por lo ocurrido y contarme que iba a intentar luchar por ganarle unos meses a la muerte, poner sus asuntos en orden y proteger el futuro de su familia. Me lo dijo sabiendo perfectamente que su apuesta por vivir no tenía ya premio, pero decidido a jugar la partida los días que su fuerza dieran de sí. Lo intentó con el ímpetu de la desesperación, y tuvo mala suerte. Pasa algunas veces, y esta vez llegó tarde y débil: había dejado de cuidarse él, para construirse un lugar mejor en la profesión y el mundo. Y en ese afán, que movía su ilusión, no dejó ni un ápice de energía para medir la enfermedad que iba creciendo dentro de él.
Ayer se fue, mucho antes de lo previsto por todos. En un día gris de lágrimas por una vida incompleta, un día indecente y miserable, sometido a la inclemencia de lo vulgar y cotidiano. Yo no pensaba escribir ni una línea, no quería hacerlo. Pero me encontré en las redes el escarnio y la vileza de los anónimos, los pésames impostados de quienes en vida fueron sus verdugos, y la bellaca diligencia de los cobardes para apuntarse a la corriente, después de años de aventar mentiras y dedicarse al acoso y destrucción. Él les habría replicado, les habría señalado, pero ya no puede.
Valgan de algo estas líneas rabiosas para hacerlo, compañero.